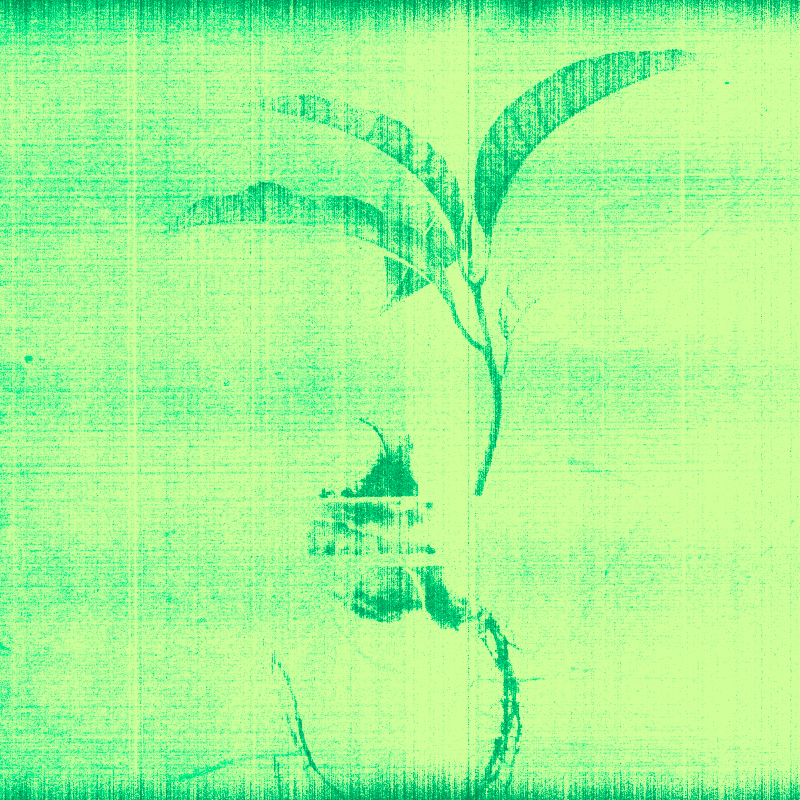
Esto no ha sido como aquella vez, cuando se tragó el chicle y, no, no pasó siete años digiriéndolo, solo tres días de angustia hasta que la culpa le hizo confesárselo a su mamá y ella le respondió que muy mal por estar tragándose cosas, pero que seguramente ya lo había excretado.
Lo de ahora no pasó a propósito, como lo del chicle, que había sido parte de un reto con sus compañeros de clase. Por lo menos esta vez no había sido intencional por su parte. Pasó de regreso de la escuela, que por mala suerte notó por primera vez un árbol que no había visto antes. Luego se dio cuenta de que siempre había estado allí, solo que nunca antes lo había visto cargado de frutos.
Era una fruta color lila, su textura exterior esponjosa, como un malvavisco. Forma redondeada, pero difícil de describir. Se veía apetitosa, o lo que le sigue: Se veía irresistible.
Miró hacia los lados, buscando alguien cerca a quien por lo menos preguntarle. Aún era un niño y no le gustaba meterse en problemas. No quería arrancar una fruta y que de alguna esquina imprevista saltara un policía o un vecino quisquilloso a regañarlo por robar.
Pero no había nadie.
Se puso de puntillas y sus dedos apenas alcanzaron la fruta más cercana. Se hacía aun más apetitosa al tacto. No aguantó y la arrancó sin pensarlo más. Olía delicioso, como un pastel de cumpleaños, como el perfume de la niña que le gustaba.
Olvidó todas las veces en que su mamá lo sermoneó por comer fruta sin lavar y se la llevó a la boca. La carne no puso ninguna resistencia, se deshizo en su boca con un sabor extravagante y exquisito, un dulzor que jamás había probado, ni siquiera imaginado que existía. Definitivamente se robaría otra, no importaba quién lo mirara.
De un arrebato se la terminó y se metió la semilla en la boca para terminar de arrancar cualquier resto, cualquier partícula de aquel manjar fantástico. La semilla además era lisa, suave, agradable. Cuando terminó con ella quiso escupirla, pero no pudo. Era resbalosa y se había escondido en la cavidad entre su mejilla y sus muelas. La empujó con la lengua y la semilla salió disparada hasta el otro lado. Se llevó los dedos a la boca, pero la bolita, elusiva, rodó hacia su garganta y se metió hasta la laringe.
Tosió lo más fuerte que pudo, angustiado. Y la semilla, en lugar de devolverse, se abría paso en el interior del cuello, escurridiza, con su pequeña voluntad propia, como si le aliviara no estar más desnuda y arroparse, apretujarse contra la fibra cartilaginosa de la tráquea.
Se golpeó el pecho varias veces, se lanzó de espaldas contra el tronco del árbol, pero la semilla seguía avanzando, arrastrándose hacia abajo. Lo mejor era calmarse, tratar de normalizar su respiración. Así que se quedó lo más quieto posible mientras sentía, milímetro a milímetro, el recorrido de aquella pepita con vida propia y cómo su propio interior parecía estarle abriendo espacio, poco a poco, hasta que finalmente la sintió caer y depositarse, tranquila, al fondo de su estómago.
Entonces, no ha sido como aquella vez. Lleva ya treinta días revisando en el baño, escondido, con bolsas plásticas como guantes y con las manos desnudas cuando ha hecho falta, pero no la ha visto, no ha excretado nada. Eso él lo sabe, porque aún la siente allí. Creciendo, cambiando, evolucionando, sin saber de qué se trata ni tener la valentía para pedirle ayuda a su mamá.
Foto original: おにぎり
Próximo disparador:
A través de sus ojos. Escribe una escena desde el punto de vista de un infante.
⇨ Entrada siguiente: Sirenas
⇦ Entrada anterior: Marfil
Deja un comentario