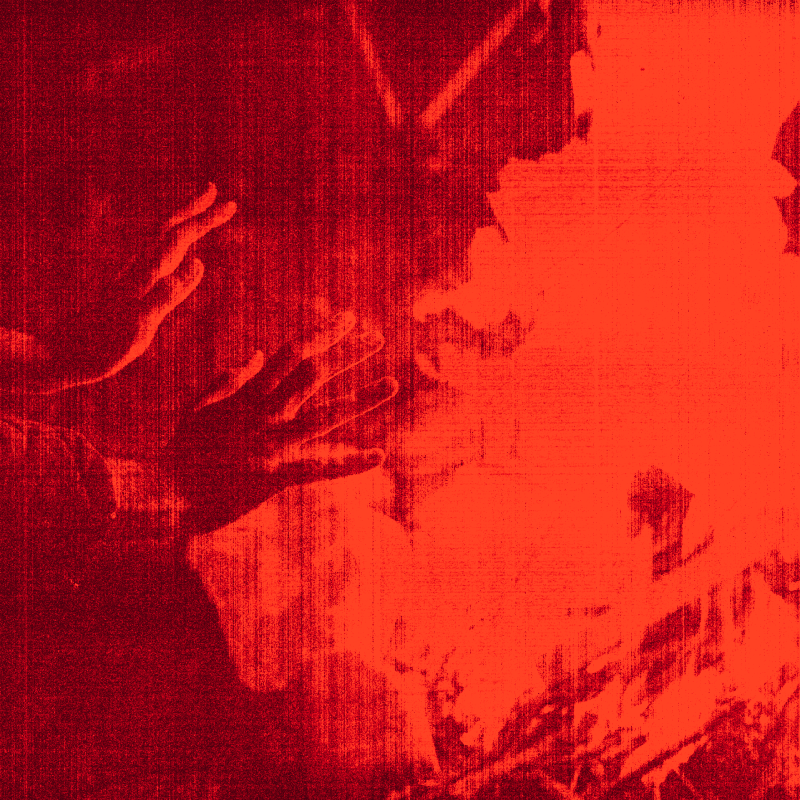
Queridos Juan y Pati,
¿Se acuerdan de que les conté que por fin me había llegado una oferta de trabajo? Perdonen que no pude darles detalles (me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad), y sobre todo perdónenme por simplemente haberme desaparecido cuando comenzó el verano. La verdad estaba muy entusiasmado y, de cualquier modo, sin trabajo (ni dinero) no hubiera podido irme a la playa con ustedes.
La oferta fue muy buena y el trabajo se veía genial. Es como guía de campamento. El lugar es bastante lejos, pero, al principio, cuando ves la naturaleza en un estado tan puro y hermoso entiendes que el viaje tan largo vale la pena. Además, el campamento tiene todo para enamorarte del lugar: unas instalaciones increíbles, sus oficinas bien dotadas, y como veinte cabañas bastante cómodas. Yo duermo en la cabaña K junto a otros guías nuevos y tres de los más veteranos.
La primera semana fue increíble. Todavía no llegaban los campistas, así que nos dedicamos a organizarnos. Los novatos teníamos que aprendernos las dinámicas, las canciones, la rutina. Dormíamos seis horas, trabajábamos diez, y el resto era tiempo libre para hacer lo que quisiéramos. Caminatas en el bosque, bañarnos en el lago, escondernos para fumar o beber. Me hice cercano a Arturo, uno de los guías mayores… y a Valeria. Sé que siempre digo lo mismo cuando me gusta alguien, pero les juro que es la mujer más increíble del planeta. Bella, inteligente, graciosa. Este es su segundo año en el campamento, así que además me ayudó en todo, me dio recomendaciones, ánimo, apoyo.
Como les dije, esa primera semana era para aprender, para establecer una disciplina, pero yo la viví como en medio de una ensoñación. De vez en cuando lograba escuchar los consejos de los guías jefes: “no se desesperen con los campistas, recuerden dejarlos comportarse como niños que para eso vienen”. Pero me costaba concentrarme en lo que explicaban mientras el viento le movía los rulos a Valeria y me llegaban notas de su perfume y su sudor.
Sí, ya para ese momento estaba enamorado, amigos.
La segunda semana me tomó por sorpresa. Llegaron los campistas. Algunos de los otros guías novatos también lucían desconcertados, pero creo que estábamos demasiado intimidados con la situación y con la naturalidad con la que actuaban los veteranos. Y ya estábamos ahí, a seis horas de la ciudad, sin transporte propio, la paga iba a ser excelente y, bueno, también estábamos intrigados. Además, estaba Valeria y todo el verano por delante para conquistarla. Lo menos que quería era irme de ahí.
Dimos la bienvenida a sesenta y cuatro campistas, todos entre 35 y 85 años. Incluso reconocí a algunos de ellos: un par de presidentes ejecutivos de empresas famosas, el dueño de un banco, la ministra de Educación… Los ayudamos a ubicarse en sus cabañas. Yo no me atreví a preguntar nada, asumí que era un retiro empresarial para mejorar la motivación, las habilidades de liderazgo, o simplemente distenderse del estrés corporativo.
No pasó mucho tiempo hasta que comenzó lo extraño. En el almuerzo uno de los campistas, un tipo canoso con lentes de diseñador (ahora sé que se llama Rob y que es el director creativo de una agencia de publicidad importante), comenzó a berrear y a darle con los puños a la mesa. Otros sentados con él reventaron a llorar a gritos. Me quedé paralizado sin saber qué hacer, mirando a los lados atento a quién reaccionaba. Valeria y otro de los guías corrieron donde Rob, le sobaron el pelo y le preguntaron con tono dulce qué pasaba. Costó un poco que quisiera decirlo, hasta que soltó entre gritos que no quería comer carne sino pollo, y que no quería brócoli sino papas fritas. El guía le explicó amablemente que eso era lo que había, que todos estaban comiendo lo mismo, que esa comida era buena para él. Rob le respondió con más pataleos y amenazas de lanzar el plato. Valeria se sentó muy cerca de él, lo rodeó con los brazos y logró negociar: “si me prometes que te vas a comer la carne y un poquito del brócoli, te preparo unas papas fritas”. Rob se calmó y en pocos segundos comenzó a meterse pedazos de carne en la boca, con la cara aún empapada de lágrimas y mocos.
Los juegos de la tarde fueron divertidos: capturar la bandera, mímica, tirar de la cuerda. Claro, tuvieron otra dosis importante de pataletas, intentos de pelea, de hombres y mujeres llorando porque habían quedado de últimos en la escogencia de los equipos o porque no habían ganado nada. En la noche cenamos macarrones con queso y todo el mundo parecía feliz, excepto por una diseñadora de modas intolerante a la lactosa que gritó que su mamá no la dejaba comer queso. Le prepararon chili con carne y otros lloraron porque ya no querían macarrones sino chili. Agotador.
Me asignaron el grupo de la cabaña C para llevarlos a dormir. Me aseguré de que supieran cómo usar el baño, de vigilar que se cepillaran los dientes y ayudarlos a ponerse bien las pijamas. Algunos tenían miedo del bosque, de que algo se asomara por las ventanas o se escondiera bajo las literas, así que me quedé cantándoles o inventando historias hasta que todos se quedaron dormidos.
Cuando terminaban nuestras tareas, los guías nos reuníamos alrededor de una fogata. Algunos de los nuevos me hicieron señas para acercarme. Estaban hablando sobre lo que había pasado durante el día, pero antes de que yo pudiera decir nada, aprovechar de ventilar mi incomodidad, Arturo y otro de los jefes se acercaron para preguntarnos si estaba todo bien, que recordáramos que ellos estaban siempre a la orden para aclarar cualquier duda.
Más avanzada la noche, me acerqué a Valeria y le pregunté si el verano pasado había sido igual; me contestó que sí como si fuera lo más normal del mundo. Yo no quería parecer inexperto, inconforme, así que asentí y cambié el tema. Traté de preguntarle sobre su vida, qué tipo de música le gustaba, cómo eran sus amigos. Sus respuestas eran vagas, siempre risueña, y terminaba yo contándole todo sobre mí.
El resto de la semana fue parecido a ese primer día con ellos, entre risas y berrinches. No puedo decir que la pasé mal. Todo era muy extraño y agotador y enervante, sí, pero al mismo tiempo me divertí; también tuve oportunidad de tener conversaciones tranquilas e interesantes con algunos de los campistas (aunque minutos más tarde los tuviera que consolar porque alguien les había jalado el pelo o robado un dulce). Terminaba los días con el cuerpo latiendo de un cansancio sabroso.
La tercera semana ya le llevaba más el paso a la dinámica, a los campistas, a Valeria. Durante las comidas lograba hacer muecas o chistes que la hacían reír, y en las tardes nos asignaban al mismo grupo de actividades en el lago. Dejábamos a los campistas a cargo del otro guía y nos escapábamos para ver el atardecer. Logré enterarme de que ella estudiaba Letras, tenía un libro de poemas sin publicar y debilidad por la música brasilera. Cada migaja de información que recibía me hacía verla más hermosa. En este punto podía decirme que era neonazi y había matado cachorritos por diversión e igual me hubiera parecido perfecta. En las fogatas de la noche intercambiábamos miradas y sonrisas y, cuando me iba a la cama, me costaba horas dormirme con la anticipación enquistada en el corazón. Estaba permanentemente exhausto y feliz.
La cuarta semana comenzó a enrarecerse el ambiente. No sé si era la fase de la luna, la sincronía hormonal o qué, pero en las dinámicas de integración los campistas se estaban tocando más de la cuenta, se comenzaban a besar en las canoas y en general cualquier actividad se convertía en una especie de todos contra todos que me resultaba más inexplicable todavía porque a estas alturas ya me había acostumbrado a asumirlos como niños. En la tierra y en la grama estaban estas parejas y grupos de infantes canosos y arrugados arrancándose la ropa y manoseándose con las manos llenas de barro, y mi instinto de intervenir, no sé por qué o para qué, se veía amordazado por la tranquilidad con la que los demás guías seguían con sus tareas de aquí para allá.
Llegó también la primera noche en que Valeria no se reunió con nosotros en la fogata. No quería preguntar por ella, pero tampoco lograba concentrarme en nada de lo que hablaban mis compañeros. En algún momento no aguanté más y me excusé para ir al baño. La busqué por las oficinas, por las cabañas de las mujeres, pero cuando por fin la vi, estaba saliendo de una de las cabañas de los varones. Nos cruzamos miradas y entonces noté que estaba muy sonrojada. Quise pensar que se había puesto así al verme. Le dije que la extrañábamos en la fogata; ella se rio y me dijo que solo estaba acompañando a los campistas para ayudarlos a dormir. Lo dijo de una manera tan extraña que yo mismo no quise preguntar más.
La quinta semana murió el mayor de los campistas, un coleccionista de arte de 85 años. Entré en pánico cuando me enteré, sin embargo, todos mis compañeros parecían en calma, concentrados en seguir el protocolo preestablecido. Se mandó a todo el mundo a sus cabañas, sacaron el cadáver cubierto en una camilla y lo llevaron a la cocina. No podía quedarse horas en el calor del campamento mientras llegaban las autoridades. Incluso era posible que no lo buscaran sino hasta el día siguiente. Me tocó ayudar a meterlo en el refrigerador junto a la carne molida y los helados. Yo solo pensaba que mañana íbamos a almorzar hamburguesas, esas hamburguesas.
La sexta semana… creo que ya se me estaban agotando las fuerzas. Durante el día trataba de tener algún rato a solas con Valeria para conversar, para desahogarme con alguien porque me sentía saturado, del calor, de las actividades, del muerto en el refri, de lo absurdo de todo. Pero ella parecía otra persona. No había dejado de ser encantadora, solo que cuidaba cada palabra que decía y qué cosas me permitía que le dijera. Al primer asomo de un tema que no quería tocar, se las arreglaba para desviarlo o asfixiarlo. Tampoco la volví a ver en las noches, en las fogatas cada vez íbamos quedando menos.
Traté de rescatar cierta complicidad con los guías primerizos como yo (aunque tras estas semanas ya me sentía un veterano sobreviviente), pero me pareció sentir una actitud similar a la de Valeria, solo que, en lugar de distancia, percibí un miedo hondo en ellos. Me sentí más solo que nunca y al mismo tiempo me supe más observado. Arturo comenzó a preguntarme con mucha frecuencia cómo estaba, cómo me sentía e intuí que lo más conveniente era decirle que todo estaba perfectamente bien.
Estamos arrancando la séptima semana, la próxima es la última. No puedo esperar a regresar a casa, pero no sé qué va a pasar. Tres de mis compañeros no llegaron a apoyar con las actividades del desayuno esta mañana. Quise preguntar por ellos, pero Arturo se me adelantó y me comentó que habían tenido un accidente arreglando una de las canoas, nada grave, pero los mandaron al hospital para asegurarse de que estén bien. Y que por esto el equipo estaba incompleto para una de las actividades de esta noche y que por favor estuviera a las nueve, justo después de la cena, en la cabaña C. No me quiso explicar qué tengo que hacer, quiénes más van a estar; solo me dijo que hiciera lo mismo que hacemos los guías siempre: ayudar a los campistas, entretenerlos, complacerlos.
Al final les escribo esta carta para desahogarme y, más que todo, para decirles que hubiera preferido pasar el verano con ustedes. Así no hubiésemos podido ir a la playa y solo nos hubiésemos quedado mirando los atardeceres en el parque y echándonos los mismos cuentos y riéndonos de los mismos chistes noche tras noche.
Pero no sé siquiera si esta carta va a lograr salir de aquí.
Foto original: DCStudio
Próximo disparador:
En colores vivos. Escribe una escena que haga referencia a un color.
⇨ Entrada siguiente: Amarillo
⇦ Entrada anterior: El comienzo
Deja un comentario